
Asesinan a El Chapis en Yautepec
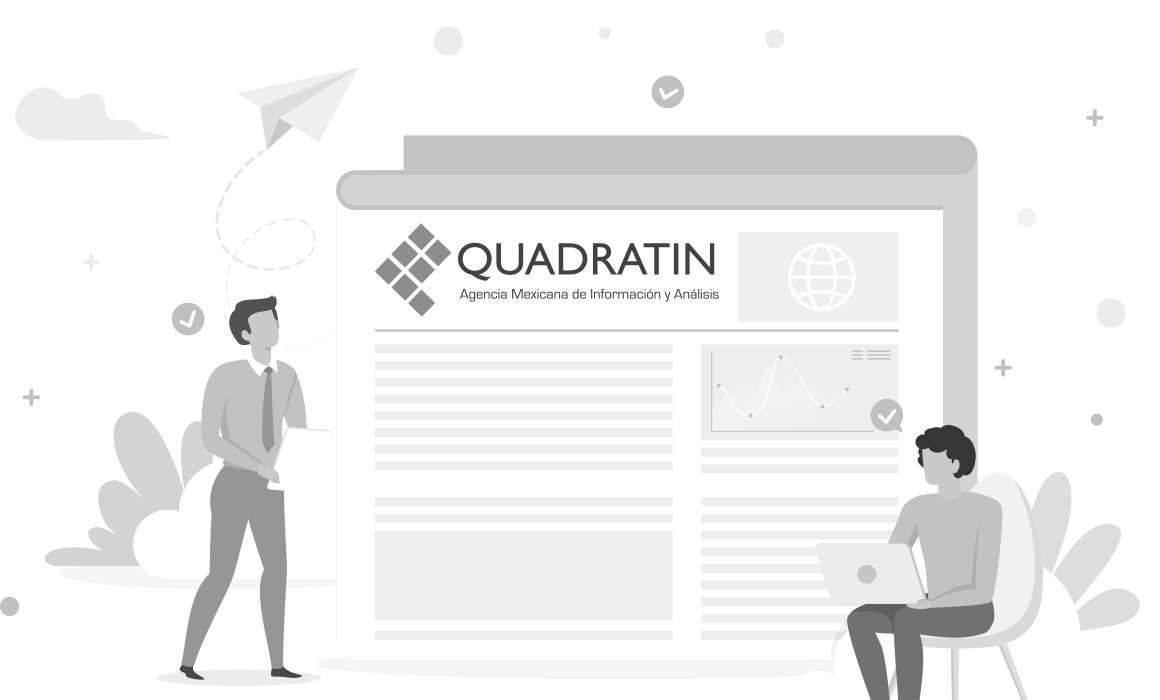
Lúgubres. Tan amplias y tan macabras nadie quiere pisarlas, ni siquiera pasar cerca de ellas. Llevan varios meses de ser llanos calientes y sin vida. Los que antes allí jugaban huyeron de los muertos, de los cadáveres que aparecían cada fin de semana, de las fosas improvisadas.
Lo que era un espacio de juego para ellos se convirtió en una horrenda realidad. De soñar con anotar un gol ahora tienen pesadillas. Los que no mojan la cama, despiertan despavoridos, gritándole a mamá que otra vez vieron al señor con el cuerpo morado. Han escondido sus uniformes, sus balones, se han hecho a la idea de que son objetos que no sirven para nada.
Algunos como Ricky se aferran a creer que todo pasará, que todo volverá a la normalidad. Su inocencia lo motiva a ilusionarse, a creer que regresarán los tiempos de antes, esos tiempos de los que hablan sus padres y abuelos. Con sigilo se asoma por la ventana para cerciorarse si hay calma, para buscar el silencio.
-Papá, no se han escuchado balazos. A lo mejor ya falta poco para ir jugar otra vez.
-Algún día, hijo. Algún día.
Mientras llega ese día, Ricky intentó hurgando en eso que le han dicho que existe, la imaginación. Se atrevió a crear una portería en su recámara. Con un gis trazó los tres palos sobre la pared y con pedazos de hilo formó la red. Se cansó de ser el único jugador, de patear y patear la pelota sin compañía. Lo que en verdad le desgastó no fue esperar a papá para jugar, sino la angustia por saber si volvería a casa.
Mirando a través de la ventana ansía que no haya ruido de plomo, desea jugar nuevamente en una cancha. Y quiere que papá esté allí.